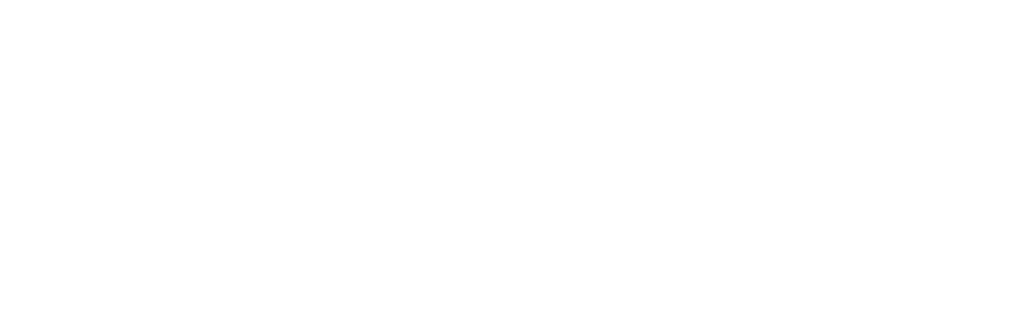Los países latinoamericanos han formado parte de los llamados capitalismos periféricos en el marco de la globalización del sistema-mundo. Este posicionamiento ha tenido un fuerte impacto en el desarrollo del sector educacional y su respectiva implicancia en el desarrollo nacional, condicionado por mecanismos de exclusión que operan a distintos niveles. En el caso de Chile, esto se ha llevado a cabo a través de mecanismos intrínsecos a las reformas educativas realizadas, coherentes con su discurso neoliberal. Estas han situado la educación como una fuente de reproducción dela enorme desigualdad social, tendencia que se ha intentado revertir en la última década a través de políticas públicas orientadas a la regulación del sector. En el caso de Venezuela, su orientación de Estado-docente con un alto componente ideológico contrahegemónico se orientó a un modelo de transformación social bajo un proyecto político “revolucionario» y heterodoxo en relación con las tendencias globales. Su transformación discursiva y política fue generando nuevos focos de conflicto social, pese a la existencia de un discurso público educativo de alta vocación social, que se ve condicionada por un aislamiento y la limitación de derechos a distintos niveles. Ambos modelos han sido objeto de cuestionamiento social, debiendo reformular algunos de sus rasgos definitorios durante los años recientes. La interrogante que surge desde el análisis será: ¿qué tipo de convergencias es posible identificar en las políticas educativas en dos países que han enfrentado el proceso de globalización económica de forma totalmente distinta?