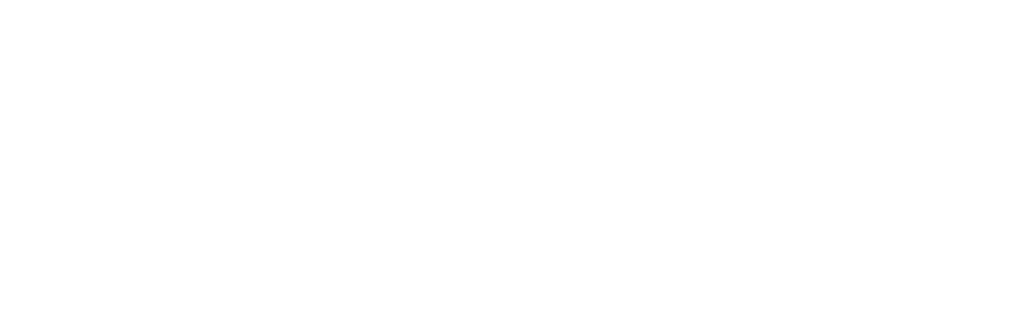Línea I: Epistemologías del sur y pensamiento crítico latinoamericano
La primera línea de investigación busca desarrollar reflexiones críticas y abordajes analíticos desde la mirada de distintas corrientes y tradiciones de pensamiento “situadas” en el sur global, como los marxismos de América Latina y el Caribe, la teología de la liberación, la teoría de la dependencia, la teoría postcolonial, los estudios subalternos, las teorías decoloniales y las epistemologías del sur. Estos diferentes enfoques se plantean como una alternativa posible frente a los paradigmas de conocimiento occidental hegemónicos, vinculados con la expansión histórica del colonialismo, el capitalismo y su actual configuración como modo de explotación de la vida a nivel planetario.
Se profundiza en la urgencia de un cuestionamiento radical de las pretensiones universalistas de las epistemes y discursos de la modernidad occidental, que han contribuido históricamente a la naturalización de las formas de dominación patriarcales, racistas, clasistas, coloniales y antropocéntricas, problematizando también las transformaciones actuales de sus diferentes mecanismos de poder/saber. De esa manera, la línea apunta hacia una crítica de los epistemicidios, extractivismos cognitivos y a la problematización de los distintos modos de invisibilización, exclusión y marginalización de otras formas de ser, estar, saber y sentir, sometidas bajo la línea abisal de la zona del ser humano y el racionalismo antropo androcéntrico.
Académicos/as de esta línea de investigación:
Línea II: Producción de conocimiento situado y metodologías participativas y colaborativas
La generación de conocimiento situado asume la necesidad de historizar y politizar toda forma de conocimiento, asumiendo el territorio geográfico, social y corporal sobre el que se inscribe como punto de partida y llegada. En este sentido, la segunda línea de investigación apuesta a la exploración y experimentación de nuevas formas de construir conocimiento colectivo, cuyo sentido ético-político se orienta a la generación de procesos de transformación de las condiciones de dominación, explotación y opresión existentes en las sociedades, territorios y comunidades. Este posicionamiento contrasta y confronta los modos imperantes del llamado extractivismo académico, y del conocimiento científico funcional a la reproducción de las desigualdades sociales y territoriales.
Se considera que tanto las nociones de conocimiento situado y territorializado, como las diversas metodologías y técnicas participativas, colaborativas y de representación socio-territorial, son vitales para desplegar diálogos de saberes que coadyuven a ampliar un conjunto de estrategias y prácticas territorializadas de producción de conocimiento. Por ello, es que se recurre a la profundización y actualización de los debates sobre investigación militante, donde la y el investigador, a partir de su práctica, se compromete con el bienestar colectivo, tiende a superar el colonialismo intelectual y potencia espacios dialógicos creativos y horizontales con las y los participantes. Todo esto, repercute en la posibilidad de reflexionar sobre los desafíos ético-políticos de la extensión crítica de la Universidad, que se pone al servicio de las necesidades de las comunidades y los territorios subalternados.
Académicos/as de esta línea de investigación:
Línea III: Transformaciones socioculturales, institucionalidades y subjetividades en América Latina
La tercera línea de investigación asume la actual crisis del sistema político-institucional y el conjunto de intensas y diversas revueltas sociales y populares, en el marco de una crisis civilizatoria de proporciones, que exige profundizar el conocimiento sobre las viejas y nuevas expresiones de las contradicciones del sistema capitalista-neoliberal contemporáneo en general, y en América Latina y El Caribe en particular.
Esta línea se propone comprender y explicar los principales procesos políticos y las transformaciones sociales en curso. Esto implica, por un lado, entender la reestructuración de la economía capitalista, la crisis del diseño político-institucional estatal chileno, y la reconfiguración de las tecnologías comunicativas del poder político y económico. Por otro lado, se plantea la necesidad de conocer los nuevas manifestaciones materiales, simbólicas, afectivas y tecnológicas de las formas de articulación-acción política y cultural de diversos movimientos sociales, ambientales y territoriales, los cuales vienen cuestionando la tendencia creciente a la mercantilización de la vida cotidiana y de los derechos sociales. Estos son movimientos que van reconfigurando nuevas subjetividades, asociatividades e identidades políticas. A su vez, se trata de poner en relieve el análisis crítico de las políticas educativas y las reivindicaciones socioeducativas, relativas a la inclusión, la equidad y la organización socioeducativa, que critican la neoliberalización de la educación y las relaciones desiguales de poder. Como parte de la pluralidad interpretativa y la transversalidad del enfoque interseccional, se dispone un acercamiento a estas problemáticas a partir de enfoques marxistas/neomarxistas, postmodernas/postestructuralistas y de(s)coloniales para actualizar ciertas tensiones teóricas, pero también complementaciones posibles. En suma, se pone en el centro la cuestión de la educación como espacio social privilegiado para estudiar nuevas dinámicas de construcción de mayores niveles de libertad, justicia e igualdad.
Académicos/as de esta línea de investigación:
Línea IV: Ecologías Políticas, Feminismos e interseccionalidades
La cuarta línea de investigación incorpora análisis críticos de las desigualdades socio-espaciales y territoriales en el contexto capitalista y neoliberal actual, así como sus cruces e intersecciones con los estudios feministas y las complejidades de las relaciones estructurales entre los géneros. El enfoque interseccional busca debatir sobre cómo las dimensiones étnico-raciales, de género, clase, orientación sexual y edad se entrecruzan e imbrican, configurando diversas matrices de opresión. Con la herencia de los feminismos negros y feminismos latinoamericanos y decoloniales, el enfoque interseccional discute la idea universal de ‘mujer’ y propone resistir a múltiples opresiones mediante la creación de círculos resistentes al poder desde dentro, en todos los niveles de opresión.
Esta línea pretende desarrollar investigaciones asociadas a las desigualdades socio territoriales como aquellas que se vinculan a los constructos de género desde una mirada interseccional. Esta pretensión se concentra, a su vez, en entender las expresiones problemáticas y estructuraciones complejas de las múltiples violencias de género, de la división sexual del trabajo, del sexismo, de la esfera de los cuidados y la reproducción social, y de la feminización de las migraciones. Especial atención se les da a las luchas feministas en clave decolonial, comunitaria y territorial, por ser lugares donde es posible viabilizar el análisis concreto de las relaciones de opresión y discutir estrategias situadas para su superación. A través de estas cuatro líneas en las que está estructurado el programa de Doctorado, se asume el desafío de aportar novedad científica y calidad académica en los procesos formativos de investigadores en Chile, incorporando perspectivas que permiten integrar diversas áreas del conocimiento y disciplinares, desde un renovado enfoque de las ciencias sociales contemporáneas comprometidas con la producción de conocimiento científico desde el Sur.
Académicos/as de esta línea de investigación: