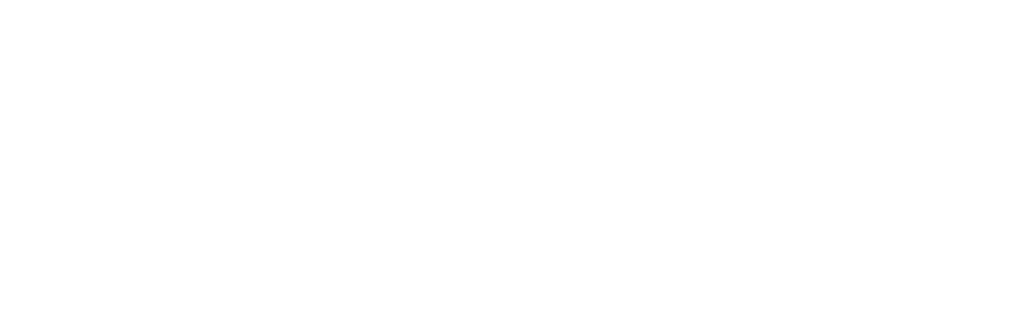“La convivencia escolar pareciera estar definido como un recorrido” Académica de la FACSO participó de la actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa
En el marco de la nueva actualización de la Política Nacional de Convivencia Educativa (PNCE) 2024 – 2030, el Ministerio de Educación en colaboración con UNICEF realizaron el seminario “Política Nacional de Convivencia: Trayectoria de una política de Estado” el pasado viernes 10 de mayo, con la participación de autoridades, académicos y expertos.
En la instancia, sostenida en el auditorio del edificio Moneda Bicentenario, participó la Dra. Claudia Carrasco Aguilar, académica del Departamento de Mediaciones y Subjetividades de la Universidad de Playa Ancha (UPLA), quien junto al Dr. Christian Berger de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), presentaron las investigaciones desde las cuales nace la actualización de la política.
Se trata de un estudio realizado desde la División de Educación General del MINEDUC y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), que tuvo como objetivo analizar la Política Nacional de Convivencia Educativa desde el año 2002 al 2023, con el fin de levantar información documental y secundaría, además de conocer el relato de su evolución desde las comunidades escolares, y generar recomendaciones para la eventual revisión y actualización de la política.
 “La idea de esta presentación es entusiasmar a no solo revisar el informe, sino también la relación de este con la política” fueron la palabras con las que comenzó su intervención la académica UPLA, quien estuvo a cargo de la sistematización de información cualitativa del proceso participativo de consulta para la actualización de la PNCE. Proceso que contó con más de 40 entrevistas grupales, en donde participaron más de 270 personas de ocho regiones del país.
“La idea de esta presentación es entusiasmar a no solo revisar el informe, sino también la relación de este con la política” fueron la palabras con las que comenzó su intervención la académica UPLA, quien estuvo a cargo de la sistematización de información cualitativa del proceso participativo de consulta para la actualización de la PNCE. Proceso que contó con más de 40 entrevistas grupales, en donde participaron más de 270 personas de ocho regiones del país.
Para Carrasco, es importante destacar la gran participación de estudiantes escolares, “en estos cuarenta grupos focales, que se realizaron en distintas regiones del país y con grupos bastante variados, la voz del estudiantado fue clave. Sobre todo porque es una de las voces más saturadas, y donde más acuerdo hubo era en aquellos puntos que comentaban estudiantes en los distintos grupos focales”. La académica acredita aquello a un cambio en las nuevas generaciones, que se sienten capaces de levantar sus opiniones “eso es interesante porque da cuenta de una mirada de las juventudes y de las infancias que se vuelven protagonistas en esta nueva política”
Elementos esenciales
Al analizar detalladamente los procesos participativos y las discusiones que surgieron de aquellos, Carrasco pudo definir una serie de elementos esenciales. Primero, la dimensión ética como un factor transversal para entender y definir la convivencia educativa, “esto aparecía como una meta del Ministerio de Educación, pero para las comunidades parece ser más bien un punto de partida de donde comenzar a trabajar por el bien común y el cuidado colectivo”. En otras palabras, se reconoce una diferencia en lo que se creía sería la meta para las comunidades educativas, “la meta es otra -es la ciudadanía- entendida como un ideal de participación atravesada por algunos valores vinculados a la justicia, la inclusión y sobre todo el papel que tiene la diversidad sexogenerica y las disidencias sexuales como un núcleo de participación importante”.
De esta manera, y en términos amplios, para las comunidades educativas existe una profunda relación entre convivencia, ciudadanía e inclusión. Estos son tres ejes que no se pueden separar.
La también miembro del claustro académico del Doctorado en Ciencias Sociales UPLA, reconoce otro factor relevante en los nuevos hallazgos: un contexto socio-político que obligó a los establecimientos educativos a enfrentarse a nuevos desafíos. “La convivencia educativa aparece como un constante proceso de aprendizaje, no como algo que necesariamente sabemos hacer. Estamos viviendo las consecuencias psicosociales y relacionales del confinamiento en el marco de la pandemia. Hoy día estamos en una fase de recuperación en la que queda bastante. Y en eso va cobrando sentido este “aprendemos en el camino” Aseguró.
De forma paradójica, la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias al momento de volver a las aulas físicamente, trajo a las juventudes una oportunidad al flexibilizar muchas normas, como el uso del uniforme y de elementos como piercings, “se les permitió expresar la cultura juvenil dentro del espacio educativo, en otras palabras, mostrarse como realmente son”. Estos nuevos formatos dieron paso a nuevas conversaciones, “la invitación era a un diálogo y un conocimiento real y auténtico con las personas adultas, pero también entre sus pares, dando cuenta que existe un nivel de diversidad que parecía estar enmascarado y que empiezan a valorar”.

Esta mirada amplia da cuenta de la relevancia que han tomado fenómenos fuera de las instituciones mismas, y la manera en que los contextos macro-políticos y cambios sociales recientes han influido en estos procesos, “el estallido social y la pandemia significaron un contexto muy cambiante, con muchas crisis: esto cambió cómo definimos y entendemos la convivencia”. El impacto de esto se amplía, afectando a las comunidades hasta el día de hoy, tanto positiva como negativamente, “el periodo post pandémico genera distintas ansiedades, por el hecho de volver a la presencialidad abruptamente después del confinamiento, con las repercusiones psicosociales que esto tuvo, cruzándose con esta oportunidad de estudiantes a abrirse, y mostrarse tal y como son”.
La investigadora es clara en su análisis “la convivencia escolar pareciera estar definido como un recorrido, en el cual la ética es la base o inicio, el camino es la participación inclusiva y la meta es la ciudadanía. Los grupos focales analizados demuestran que los acelerados cambios de la sociedad chilena invitan a definir la convivencia escolar en articulación con la inclusión educativa y la formación ciudadana”. De esta manera, esta actualización en la Política Nacional de Convivencia Educativa busca aceptar el reto antes señalado, y estar a la altura de las demandas sociales de las comunidades educativas.
La académica concluye su exposición con la esperanza de que esta actualización en la PNCE resulte en una mejor sintonía del Estado y las comunidades, pero reafirmando que no es algo que se debe entregar como un trabajo finalizado «uno debiera pensar que va haber un mayor potencial de apropiación de las comunidades educativas, porque sus principios están basados en lo que ellos y ellas fueron aportando. Es algo que tenemos que ir observando, monitoreando y acompañando”.